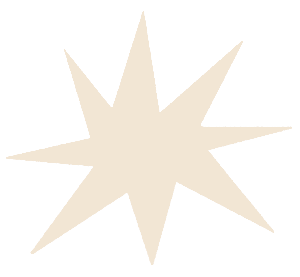Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión.
Paulo Freire.
Escrito por Olga Valle*.
Cuando un barco se enfrenta a una tormenta, necesita protegerse. La tripulación lanza el ancla, una pieza pesada que, al tocar el fondo, se clava y ofrece resistencia. El barco seguirá moviéndose con el oleaje, seguirá sintiendo los embates de un mar agitado, pero el ancla evita la deriva, ese desplazamiento peligroso que puede llevarlo hacia arrecifes o mar abierto sin control. El anclaje no elimina la tormenta, pero le da al barco un centro, un lugar desde donde resistir y esperar que el mar vuelva a ser navegable.
Sin embargo, no todos los fondos marinos son adecuados para que los barcos sobrevivan a la tormenta. Hay mares que no ofrecen dónde anclarse. Centroamérica navega en uno de ellos. Retrocesos democráticos, cientos de miles de personas desplazadas por la violencia estatal, otros más por la violencia criminal y por la violencia económica. En estas aguas, anclar aquí y ahora sería condenarnos a no sobrevivir la tormenta.
Y entonces, ¿a dónde lanzamos el ancla?
Cuando Paulo Freire escribió Pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la Pedagogía del oprimido, un profesor le preguntó “¿Pero cómo, Paulo, una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil?”. En este año, esa pregunta, pero con otras coordenadas, me ha asaltado sin parar. ¿Cómo construir esperanza en medio de la desvergüenza que nos asfixia en Centroamérica?
No tengo, ni pretendo tener, una respuesta fácil. Tengo, sobre todo, las ganas de sentarme junto a otras y otros, llorar, secarnos las lágrimas -porque sí, el avance fascista y el odio antimigrante duelen y desarman-, y construir respuestas colectivas.
En las vísperas del 30 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Capitán Insurgente Marcos firmaba un comunicado en el que, entre otras cosas, usaba una metáfora para explicar hacia dónde mira el horizonte zapatista:
“La sabemos bien que no ha sido fácil. Y ahora está más peor todo, y como quiera debemos mirar a esa niña dentro de 120 años. O sea que tenemos que luchar por alguien que no vamos a conocer. Ni nosotros, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, y así. Y tenemos que hacerlo porque es nuestro deber como zapatistas que somos.
Vienen muchas desgracias, guerras, inundaciones, sequías, enfermedades, y en medio del colapso tenemos que mirar lejos. Si los migrantes ahora son miles, pronto serán decenas de miles, después cientos de miles. Vienen peleas y muerte entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre razas, entre religiones, entre nacionalidades. Arderán las grandes construcciones y nadie sabrá decir por qué, o quién, o para qué. Aunque parece que ya no, pero sí, se va a poner peor.
Pero, así como cuando trabajamos la tierra, desde antes de la siembra, vemos la tortilla, los tamales, el pozol en nuestras casas, así tenemos que ver ahora a esa niña.
Si no miramos a esa niña que ya está con su mamá, pero dentro de 120 años, entonces no vamos a entender lo que estamos haciendo. No lo vamos a poder explicar a nuestros mismos compañeros. Y mucho menos lo van a entender los pueblos, organizaciones y personas hermanas de otras geografías.
Ya podemos sobrevivir a la tormenta como comunidades zapatistas que somos. Pero ahora se trata no sólo de eso, sino de atravesar ésta y otras tormentas que vienen, atravesar la noche, y llegar a esa mañana, dentro de 120 años, donde una niña empieza a aprender que ser libre es también ser responsable de esa libertad.”
Anclarnos en las aguas que transita Centroamérica sería condenarnos a no sobrevivir la tormenta. Pero, ¿y qué tal si, como dice Marcos, la esperanza no está en este presente turbulento, sino en la convicción de que cada cosa que hacemos hoy, desde los cuidados colectivos, la defensa de la tierra, el abrazo sororo, las reflexiones, las disputas, los discursos, cada una de estas cosas no va a cambiar de golpe este presente, pero va a lograr que en 20, 50 o 120 años una persona centroamericana, que todavía no conocemos, nazca en una región más libre, sin los invasores de siempre y sin los viejos ni los nuevos dictadores u oligarcas?
En una región donde cada despedida sea solo eso y no un nudo infinito en el estómago, porque nunca sabemos cuándo volverán los abrazos o cuándo será la última navidad sin estar en casa. En una región donde nos dejen de matar y perseguir por ser mujeres, o pobres, o negros, o indígenas, o todo a la vez. En donde el bienestar y la justicia social estén por encima del modelo de despojo y desposesión que ha beneficiado principalmente a los grandes capitales en nuestras siempre pobres y explotadas repúblicas bananeras.
Incluso después de escribir estas últimas líneas, me cuesta todavía imaginar esa Centroamérica de 20, 50 o 120 años. Pero es que la esperanza no siempre es claridad, no siempre es tener una hoja de ruta. Dice Freire que la esperanza nos habita cuando, en cada esquina, en cada plaza, en cada cuerpo, nos asalta una “incontenible necesidad de vomitar ante tamaña desvergüenza”.
Y sí, necesito vomitar. Porque el autoritarismo se expande y se normaliza, porque el poder se concentra, porque las democracias se vacían mientras el crimen organizado penetra cada vez más nuestros territorios y nuestras vidas. Porque los tentáculos de Bukele, gran alumno de Ortega, avanzan sin parar incluso fuera de Centroamérica, porque la Chayo Murillo se parece cada día más a Hitler y Stalin, porque por más que queremos que Guatemala germine, la amenaza golpista no toma descanso y porque la democracia en Honduras y Costa Rica parece escurrírsenos de las manos.
Y en esa incomodidad profunda me reconozco esperanzada. Esperanzada porque todo este presente no me es indiferente, porque quiero cambiar algo o, mejor, cambiarlo todo, aunque todavía no sepa cómo. Pero, de alguna manera, para mí la esperanza implica dejar de pedirle al presente lo que ya no puede darnos. En la Centroamérica de 20, 50 o 120 años es donde hoy anclo mi esperanza, en esa posibilidad de seguirnos encontrando para construir un futuro distinto a esta tormenta que atravesamos.
La esperanza no es un ingenuo consuelo, sino esto que nos atraviesa por el cuerpo y nos empuja a organizarnos. Hoy me rehúso a perder mi esperanza porque arrancárnosla es, justamente, uno de los objetivos de los autoritarios, los corruptos y los criminales que gobiernan, co-gobiernan y para-gobiernan Centroamérica.
Anclar la esperanza en el futuro es, también, aprender a habitar otro tiempo. No el de la urgencia que exige resultados inmediatos, sino el de la travesía que conecta una generación con otra. No anclamos la esperanza porque tengamos certezas, sino porque, sin ella, la deriva es segura. Anclar en el futuro no es evadir el presente, es negarnos a aceptar que este presente sea el límite de lo posible. Es decidir que nuestras luchas, aunque fragmentadas, cansadas, a veces derrotadas, formen parte de una cadena más larga que nos excede. Tal vez no lleguemos a ver esa Centroamérica de 20, 50 o 120 años, pero cada gesto y cada palabra dicha contra la desvergüenza es una forma de asegurar que el barco no se hunda antes de tiempo. La esperanza, entonces, no es promesa de victoria, sino compromiso con el camino, sostener el ancla lanzada hacia adelante para que otros, otras, otres puedan algún día caminar sobre tierra firme y llamar libertad a lo que hoy apenas somos capaces de imaginar. Como en la resistencia zapatista, se lucha no para ver la costa, sino para que otros puedan llegar a ella. Esa es la ética del anclaje: sostener hoy lo que dará sentido mañana.
Nos vemos en la Centroamérica de 20, 50 o 120 años.
*Olga Valle es defensora de DDHH, investigadora social, directora de Urnas Abiertas y egresada de la Maestría de Estudios Políticos de la UNAM